anador ¿incontestable? del Oscar al mejor documental del año pasado, Citizenfour reitera una verdad a gritos: cada vez el ciudadano es más transparente para el sistema. Google, Amazon, los e-mail y el reguero de consultas que cada usuario hace a través de su ordenador personal arroja pistas, desnuda almas y airea miserias para quien sepa y quiera bucear en sus entrañas.
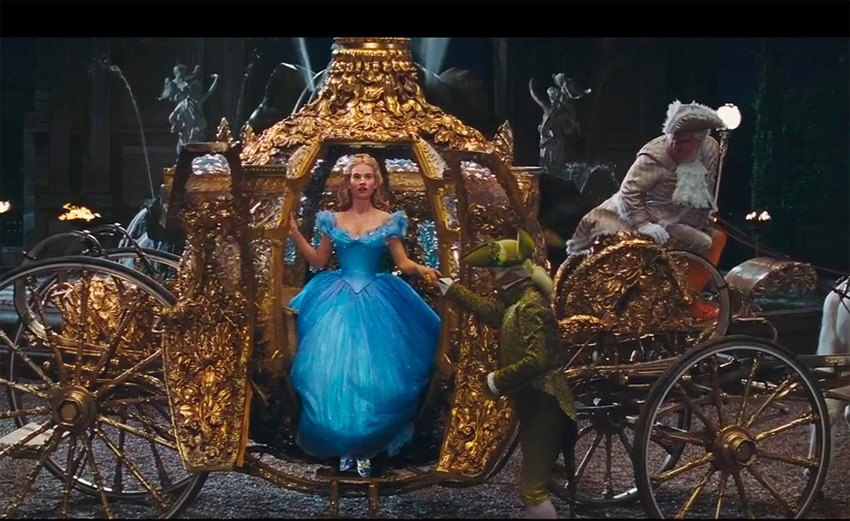
Han pasado 25 años de aquel memorable momento en el que un impulsivo, decidido e inteligente profesional llamado Kenneth Branagh deslumbró con su versión de Enrique V, adaptación vibrante y fresca de la tragedia de Shakespeare. Entonces Branagh todavía no había cumplido los treinta años. Había salido de su Belsfast natal para crecer en Reading.

A J.C. Chandor le han bastado tres películas para convertirse en un clásico. Y esta tercera, la gran ignorada por el Oscar y sus acólitos, probablemente sea la mejor, la que ratifica algo que Margin Call adelantaba en su momento. Entre aquel filme que hablaba de los colmillos afilados de eso que denominan recursos (in)humanos y en cuyo nombre se cometen barbaridades sin compasión, y El año más violento, se conforma una de las personalidades más coherentes del cine contemporáneo estadounidense.

Cuenta la Historia (¿o será la leyenda?) que en mitad del rodaje de El sueño eterno, su director, Howard Hawks, llamó inquieto a sus guionistas, William Faulkner, Leigh Brackett y Jules Furthman. Estaba confundido porque ante la maraña de su argumento no sabía quién mataba al chofer Taylor. Como ninguno supo dar cuenta del enigma, le pusieron un telegrama a Raymond Chandler, el autor de la novela original.

Los años de la Thatcher y el desmantelamiento, el tiempo en el que los sindicatos ingleses y la orgullosa tradición de la clase obrera de carbón y hierro fueron (cor)roídos por la avidez neoliberal, hoy todavía no han cicatrizado. Pride, con una coartada de hechos reales ficcionados con azúcar emocional, rememora una extraña alianza entre distintos, apenas una anécdota por la importancia del número, pero toda una declaración de fe a juzgar por el entusiasmo que Matthew Warchus pone a la hora de recrear los hechos narrados.

Al canadiense Cronenberg, el mundo de Hollywood le viene bien para reiterar una idea que desde su mismo origen le obsesiona: la enfermedad; la descomposición de la carne y/o la putrefacción del alma. Con la inestimable colaboración del guionista Bruce Wagner, Cronenberg reduce el corazón del cine yanqui a una cartografía de polvo y ceniza. Ningún personaje de los que se pasean por Maps to the Stars merece el regalo de la piedad; ninguno se hace digno de comprensión.

Desde el minuto uno, Calvary va de frente. Bajo el disfraz de un thriller de sacristía y cerveza, rechina un rosario de acusaciones en torno a un crimen sin resolver: los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, la sodomía tantas veces negada y ahora objeto de autocrítica. Durante 100 minutos, John Michael McDonagh desembala una colección de personajes antipáticos, enfermos de ira y frustración, presos de una desesperación que rezuma violencia e ignominia.

En el cine, como en la selva, cada uno se conduce como su ADN le permite y la Naturaleza le faculta. Hay cineastas que se internan en la espesura del relato a pecho descubierto, sin arma alguna, dispuestos a mancharse con tal de encontrar algo que merezca la pena. Suelen vestir las ropas equivocadas, escogen los peores caminos y ascienden por las aristas más escarpadas. Nunca salen indemnes pero, cuando terminan, su aventura no se olvida.

Meta en la coctelera una buena base del espía más famoso de todos los tiempos, el que estaba al Servicio de su Majestad… James Bond. Luego, añada una pequeña pero sustancial cantidad de Superagente 86. Derrame también unas cuantas gotas de Los vengadores y finalmente, ya a discreción, para evitar sabores añejos, rocíe todo con referencias contemporáneas.

En la época dorada de las grandes revistas fotográficas, cuando publicar en Life era semejante a ser reconocido por el MOMA o a ganar un Pulitzer, circulaba una leyenda sobre el proceso de selección de su redactor jefe. Según la misma, el ritual se repetía de manera sistemática. Todos los días, un desfile de reporteros pedían audiencia y acudían prestos con sus mejores trabajos. Eran instantáneas provenientes de las zonas calientes, de los epicentros exóticos y distantes, de los más castigados por la violencia el hambre o la muerte.
