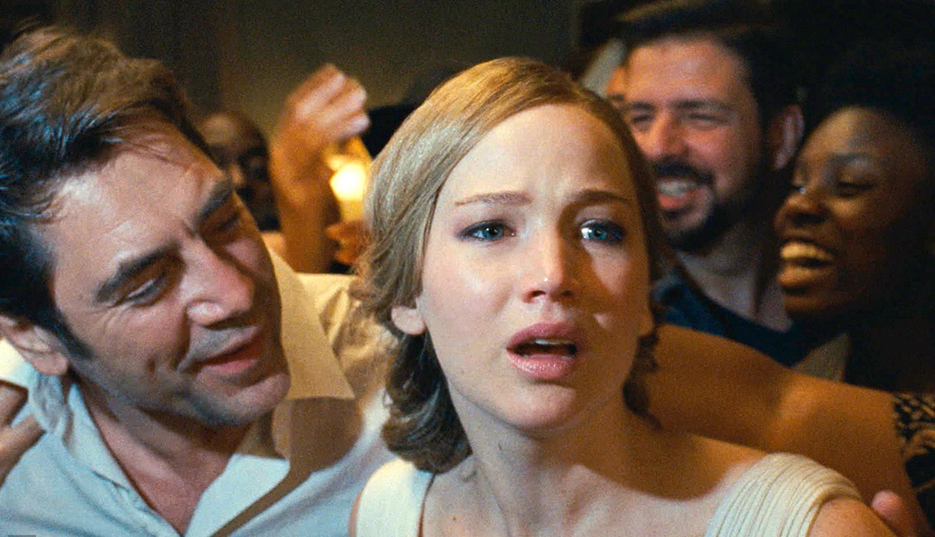En La cordillera hay dos niveles de relato, dos planos de significación que, como las dos caras de una moneda, se sostienen pero no se encuentran. Una pertenece al espacio de lo público. Se ocupa del poder político representado en una cumbre de presidentes de estado.

Aunque lo que describe Morir acontece aquí y ahora, su semilla germinal hay que fijarla en la novela homónima de Arthur Schnitzler (Viena, 1862-1931). Allí, en ese contexto de la Austria que años después vería desmoronarse el sueño de Europa devorado por el monstruo del nazismo, Schnitzler compartió ciudad y tiempo con gentes como Stefan Zweig y Sigmund Freud.