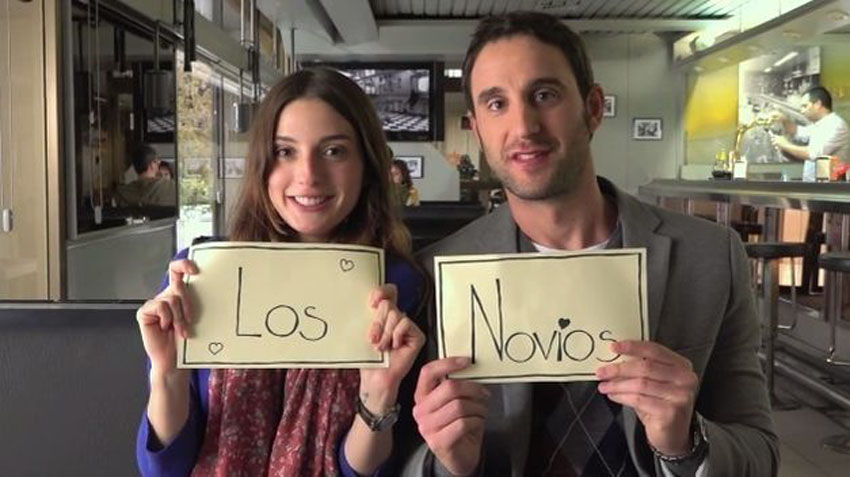A veces, más allá de la curiosidad, empatía o interés que provoca el relato que habita en su interior, aparecen películas que se imponen por la solidez de su facturación; por su humilde armonía; por el encaje de todos los ingredientes que la constituyen. Suelen ser películas sin vitola de favoritas, sin despliegues publicitarios, sin grandes premios ni reclamos de glamour.

Cantet, director y guionista de Foxfire, se mueve en esa línea de penumbra que nos recuerda que el error y la lucidez, o el deber y el poder, poco o nada tienen que ver con esos apriorísticos morales que dividen el mundo entre el bien y el mal. Así lo hizo hace 15 años cuando estrenó su magnífica ópera prima: Recursos humanos.

En el extremo opuesto al cine de autor, ese que Francia ha impuesto a medio mundo, se sitúa, también en territorio galo, otro cine de vocación populista y ninguna pretensión artística. Pertenece a la industria cinematográfica que se debe a la avaricia de taquilla, a la llamada del pelotazo. El camino habitual está asfaltado por comedia de trazo tosco y risa tonta. En ese reino, no hay ensayos ni reflexiones; no hay búsquedas ni rigor.

Como en las mejores comedias y proverbios de Eric Rohmer, hay tanto destello de autenticidad, tanto sudor real en la conformación de los protagonistas de Frances Ha que, aunque la mayoría de quienes se enfrenten a esta película no encontrará posibilidad alguna de simpatizar con sus personajes, no podrán evitar percibir que Noah Baumbach sabe ahondar en la esencialidad del contexto dibujado. Dicho de otro modo, y esto es una rara virtud en tiempo de tanto cretinismo, sabe de lo que habla y habla con conocimiento.

Como melodrama resulta excesivo, hiperbólico, descomunal. Cuando se inclina hacia el romance se disfraza de anuncio de perfumes. Cuando se abisma hacia la tragedia, amenaza obscenamente con vulnerar hasta los espacios más íntimos. Amanece como una comedia romántica de belgas que sueñan con ser cowboys y se desvanece como una radiografía de Bergman, con un desgarro de existencialismo y gritos desesperados.

Lo que Maisie sabía es una novela inquietante de Henry James publicada en 1897. En ella el escritor se adentraba en el relato de una niña de seis años que describe pormenorizadamente el naufragio afectivo de sus padres en un cuadro de infidelidades y egoísmos, desolador. Un diagnóstico feroz que se torna más sofocante porque es la víctima de todo ello quien lo cuenta. Ciertamente el cine ha cuidado bien a Henry James.

En los primeros compases de En la flor de la vida, aparece una señal de alarma. Cuando ya sabemos, más o menos, quienes copan el interés de esta película, presentimos que ninguno de ellos nos interesa demasiado. Es más, sabemos que todos resultan insoportables, cartón piedra, estereotipos que pretenden hablar de la vida cuando poco hay en ellos que refleje algo que la merezca.

Con motivo de su pase en el Zinemaldia, recordábamos que Roger Mitchell era un director que alcanzó una evidente notoriedad gracias al romance imposible entre una diva de Hollywood y un librero de Londres. Aquella película, Notting Hill (1999), surgida a su vez del eco de La boda de mi mejor amigo (1997), mostraba cómo una Julia Roberts, en su papel de estrella, seducía a un Hugh Grant en su condena de apocado con problemas de expresión.

La cuestión, la gran pregunta que abrasa la naturaleza manierista de La cabaña en el bosque, la formula un personaje interpretado por un icono de la sci-fi, la teniente Ripley (Sigourney Weaver). Solo hay dos salidas: morir por la Tierra o morir con la Tierra. La respuesta al enigma la encontrará el público en los últimos compases del filme y con ella, quedará claro el grado de altruismo que caracteriza a la raza humana en el tiempo de la contemporaneidad.