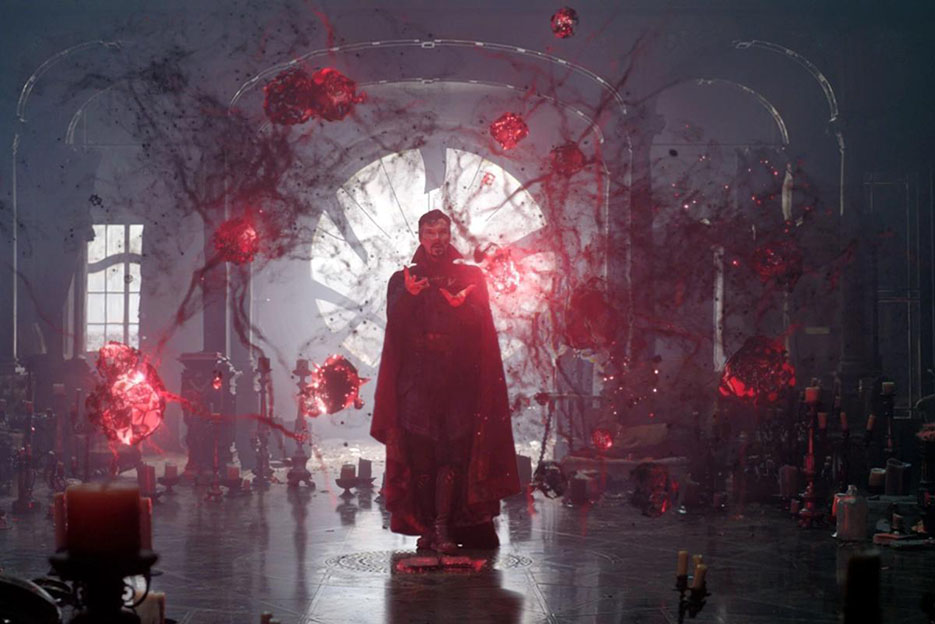La tercera entrega de “Padre no hay más que uno” gira en torno a la mentira; la verdadera pandemia de la humanidad que en el siglo XXI ha entrado ya en una metástasis agónica.

En 1986 Chernobil se abismaba en el holocausto nuclear. En esos meses EE.UU. bombardeaba Libia y la América que habla español se veía atravesada por “senderos luminosos” de sangre y fuego. También ese año, en el país del reloj de cuco, moría Borges, cerca de donde, once años antes, se despidió Chaplin.

Al menos tres factores resultan determinantes para desvelar lo que “El último duelo” recorre en sus tres actos. Uno, claro está, responde al nombre de su director, Ridley Scott, un cineasta irregular, autor de piezas fundamentales con las que se ha forjado el imaginario de los últimos cuarenta años.

Hace diez años Yeon Sang-ho dio un golpe de autoridad en el agitado y emergente panorama del cine de Corea del Sur. Digamos que hablamos de una cinematografía que, desde la última década del siglo pasado, desde que la parte de la península coreana no sujeta a la mordaza de acero asumió un proceso democrático liberado a la tutela militar, se ha situado en la cabeza del interés cinematográfico mundial.

En los últimos avatares de este filme de trilogía de trilogías, dos mujeres, en medio de una multitud, se besan fugazmente. Es un plano apenas subrayado, pero del que la mayor parte del público toma nota porque ha sido compuesto para eso, para ser (a)notado dentro de la corriente artificial de corrección política que nos acorrala.

En 1995, cuando Joe Johnston, con la complicidad de Robin Williams, presentaba con enorme éxito el primer “Jumanji”, sabía que partía de un buen relato y que tenía a su servicio a un excelente plantel, con el citado Williams a la cabeza. La semilla original había que buscarla algunos años antes, en 1981, cuando Chris Van Allsburg presentó un pequeño relato infantil con el que ganó uno de los más prestigiosos premios de novela ilustrada.