El cine de Pablo Larrain siempre incomoda, siempre acaba escociendo. Por más que se escriba que 2016 ha sido su año -(ha estrenado dos películas, Neruda y Jackie y en EE.UU. se presentó también su filme anterior, El club)-, Larrain dista mucho de asemejarse al fabricante de tragaóscares, el mexicano González Iñárritu. Tal vez para un yanqui miope, la latinidad de Larrain lo emparente con Iñárritu, pero ciertamente la acidez de los textos de este chileno de familia bien y de cine virulento, alcanza extremos al alcance de muy pocos.
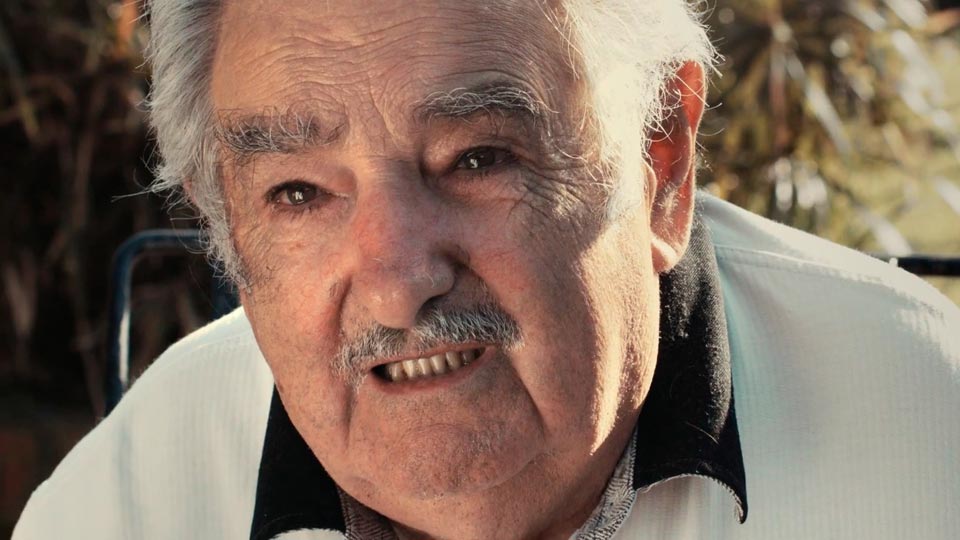
Lo avisa el título, como si su realizador, Guillermo García López, quisiera reconocer que este documental galardonado con el Goya de 2016 -qué perezosamente se selecciona el cine documental todos los años- fuera consciente de que su reportaje carece de equilibrio y no anda sobrado de rigor. Pero eso no significa que carezca de interés, porque interesante… es mucho. Y lo es por dos razones decisivas.

Hasta la mitad del metraje, el reencuentro con Bellocchio se contempla bien. Su filme tiene un interés notable y aunque su prosa es de las que ya no se estilan, cosas de la edad, es obvio que el cineasta italiano sabe dirigir y construye filmes con fundamento. Tal vez con demasiado fundamento. Pero claro, Marco Bellocchio ha cumplido 77 años. Debutó en la segunda mitad de los sesenta, cuando los grandes maestros de la generación dorada del cine italiano brillaban en el mundo entero.

Articulada en tres tiempos, Moonlight revolotea en torno a la vida de un personaje que guarda significativos lazos de unión con su guionista y director, Barry Jenkins. Pero no se trata de un filme autobiográfico. No hurguen en la literalidad del texto fílmico, porque no es allí donde se produce la identificación entre Jenkins y su protagonista. Sin embargo, entre lo que cuenta la historia de Tarell McCraney, autor de la pieza original, y lo que se apunta sobre la biografía de Jenkins, hay algo más que leves coincidencias.

Aunque el título promete que se trata de “el capítulo final”, cuando llega su desenlace la cosa no parece tan evidente. Dicho de otro modo, su realizador, padre de la criatura y marido de la principal actriz, Paul W.S. Anderson, no parece dispuesto a dar por concluida la serie protagonizada por Milla Jovovich.
Para quien lo haya olvidado, Paul W.S. Anderson, el menos interesante de los cineastas en activo apellidados Anderson, tuvo un inicio prometedor.

Poco más de cinco millones de habitantes pueblan Finlandia. Menos de cuatrocientos mil sostienen Islandia. Ambas se proclaman como tierras de hielo… y cine, si se repasan los últimos éxitos que vienen del norte de Europa. Si el año anterior tres películas, Sparrows, Ram y Corazón gigante demostraron que en Islandia existe el buen cine, ahora, desde la patria de Kaurismäki, desembarca un filme peculiar y extraño. Juho Kuosmanen, su director, opta por un blanco y negro limpio.

Todo empieza y todo acaba a bordo de una embarcación con nombre de mujer. En ese todo, marcado por una elipsis temporal de varios años, un tío y su sobrino vivirán la tragedia en primer plano, sabrán de la muerte y aprenderán -qué remedio- a vivir con ese sapo dentro. Kenneth Lonergan, guionista y director, o sea autor al cien por cien de lo que encierra este relato, esculpe en un tiempo masculino, un espacio de orfandad donde el elemento femenino aparece por ausencia, se impone por referencia, y su presencia siempre se antoja como algo lejano.

Si se toman la molestia de acudir a las fuentes originarias, observarán que todo lo que aquí se cuenta, extraído del libro de Deborah Lipstadt, tiene sus pies manchados por el barro de lo real. Reales, en cuanto existentes, son los principales personajes de este duelo en torno a la existencia de los campos de exterminio programados por los jerarcas nazis y la ridícula obsesión de negar que existieron.

Debutar con El sexto sentido, un filme que vieron incluso los que nunca ven nada, acumula tanto lastre, tanta envidia, tanta suspicacia, que hace imposible pensar qué se puede hacer después de seducir a medio mundo con una obra tan vertebral como emblematizadora. Aquel “veo muertos” lo repetían incluso los que nada sabían de Shyamalan y su película, Para el cineasta de origen indio, un atribulado y precoz director que, cuando niño, en lugar de juguetes trasteaba con cámaras, el lastre se convirtió en losa y la losa casi en epitafio.

